Proceso inicial
Tras un proceso de consulta de bases de datos y de validación a través de grupos
focales de profesionales que trabajan en las instituciones iberoamericanas de
seguridad social, se ha seleccionado un primer listado de 22 indicadores de calidad y
humanización de la atención de salud (18 cuantitativos y cuatro cualitativos), el cual
se muestra a continuación.
Este listado fue endosado en el correspondiente grupo técnico de la reunión de los
cuerpos directivos de la OISS que tuvo lugar en Buenos Aires el 31 de marzo de 2017.
Todos los indicadores deben considerarse referidos a la población derechohabiente
atendida por la red de establecimientos de salud que depende de la correspondiente
institución de seguridad social.
El enunciado de cada indicador va seguido de una breve ficha técnica, redactada en
un lenguaje sencillo, que incluye una sucinta explicación sobre su método de cálculo
(si fuera el caso), su justificación, así como sobre su disponibilidad en los países
iberoamericanos y en países de la OCDE.
Como criterio general, se solicita facilitar datos oficiales consolidados de acuerdo
con los criterios habituales de cada institución y correspondientes al último
periodo o año disponible. Si algún(os) dato(s) no está(n) disponible(s), o
corresponde a estimaciones no oficiales, se hará constar en la casilla correspondiente.
El equipo técnico está a la disposición de los respectivos puntos focales de cada
institución para resolver cuántas dudas puedan plantearse.
INDICADORES DE ESTRUCTURA
- Número de médicos, enfermeras y dentistas por 10.000 derechohabientes
Formula: Presentar por separado el número de médicos, de enfermeras y de
dentistas por 10.000 derechohabientes.
Aclaraciones: Para los médicos se contabilizarán los médicos con contrato fijo o
temporal registrados en la organización de salud. No se contabilizarán los médicos
internos y residentes, becarios, asistentes voluntarios ni colaboradores. Para las
enfermeras: se contabilizará el personal que presta sus servicios para la institución
de seguridad social, independientemente de su puesto (supervisora, etc.) en la
categoría correspondiente. Se tendrá en cuenta el personal efectivo de la
institución, y no los puestos de trabajo que figuran en plantilla. No se incluirán
matronas, matronas en formación, parteras, fisioterapeutas, personal técnico de
laboratorio ni colaboradores.
Población derechohabiente es la comunicada por la institución de seguridad social
a la entidad nacional responsable las estadísticas oficiales.
Observaciones: Documentar la evolución en el periodo 2003-2013, y si no se
dispone, documentar el último periodo o año disponible.
Fuente de datos: Registro de recursos humanos de la institución de seguridad
social.
Justificación: La disponibilidad de personal sanitario cualificado es un elemento
clave de la calidad de la atención. En casi todos los países desarrollados o de
mediano nivel de desarrollo, el número total de médicos, enfermeras y dentistas
graduados tiende a aumentar cada año.
Sin embargo, la distribución de este personal al interior de los países (sea entre
regiones o entre instituciones de salud) y entre distintos países se ve afectada por
múltiples factores (legislación, demanda, tipo de especialidad, políticas
institucionales, expectativas de desempeño y retribución, migración interna y
externa, etcétera).
2
Cada país dispone de su propia normativa/procedimiento para calcular el número
de médicos, enfermeras y dentistas. La práctica totalidad de los países
iberoamericanos ha venido comunicando durante la última década este dato a la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS). Asimismo, muchas instituciones de seguridad social de
Iberoamérica publican regularmente esas cifras.
Por todo ello, conocer el número de médicos, enfermeras y dentistas por cada
10.000 derechohabientes, y su evolución a lo largo del tiempo, permitiría
comparar la situación de una determinada red de establecimientos de salud (por
ejemplo, la dependiente de una institución de seguridad social) con instituciones
similares de otros países, y con el conjunto del país.
Número de camas hospitalarias por 1.000 derechohabientes.
- Aclaraciones: Cada país dispone de su propia normativa/procedimiento para definir y, en su caso, censar las camas hospitalarias, la cual establece qué camas se incluyen y cuáles no. Además, la mayoría de los países cuentan con un registro de hospitales y un cómputo nacional de las camas con que cuentan, el cual se actualiza periódicamente. Normalmente se incluyen las camas de los hospitales de agudos, de especialidades y de los hospitales psiquiátricos, pero no las camas de las residencias de larga estancia.
Fuente de datos: registros oficiales de recursos de salud del país y/o de la
institución de seguridad social.
Observaciones: Documentar la evolución en el periodo 2003-2013, y si no se dispone, documentar el último periodo o año disponible.
Justificación: Si bien ha ido perdiendo parte de la importancia que antes se le otorgaba, el número total de camas hospitalarias por 1.000 habitantes (o
población de referencia) sigue proporcionando una medida de los recursos
disponibles en los hospitales.
3 Cuatro países iberoamericanos (Brasil, Colombia, Chile y México) comunican este dato a la OCDE agregado a nivel del país. Asimismo, muchas instituciones de seguridad social de Iberoamérica publican regularmente esa cifra. Por tanto, conocer el número de camas hospitalarias por cada 1.000 derechohabientes, y su evolución a lo largo del tiempo, permitiría comparar la situación de una determinada red de establecimientos de salud (por ejemplo, la que depende o es habitualmente utilizada por una institución de seguridad social) con otras análogas, y con el conjunto del país.
Unidades de resonancia magnética por millón de derechohabientes (último año disponible).
- Aclaraciones: número de unidades que se consideran funcionantes con
independencia de que estén temporalmente sin servicio por avería u otra causa.
Observaciones: Incluir el dato del último año o periodo disponible.
Fuente de datos: registros oficiales de la institución sobre los establecimientos y recursos de salud.
Justificación: El uso de nuevas tecnologías puede aumentar la precisión
diagnóstica, pero puede incrementar también el costo de la atención. No existen referencias claras que permitan hacer un “benchmarking” razonable sobre el número de aparatos de resonancia magnética por millón de habitantes. De hecho, existen grandes variaciones tanto en el número como en su uso entre los países de la OCDE, e incluso dentro de un mismo país. Contar con muy pocos creará problemas (desplazamientos de pacientes, listas de espera) y tener demasiados tenderá a estimular la sobreutilización y a elevar el gasto. En los últimos años se han desarrollado guías de práctica clínica (por ejemplo, por el NICE en Reino Unido o por el movimiento “Choosing widely” en USA y Canadá) para racionalizar su uso, pero sus resultados están aún por ver. Dos países iberoamericanos (Chile y México) comunican este indicador a la OCDE. Por tanto, conocer el número de aparatos de resonancia magnética por millón de derechohabientes, y su evolución a lo largo del tiempo, significaría un importante avance para la mayoría de los países e instituciones de Seguridad Social
4 iberoamericanas. Ello permitiría comparar la situación de una determinada red de establecimientos de salud (por ejemplo, la que dependen de una institución de seguridad social) con otras análogas, y con el conjunto del país.
Unidades de tomografía computarizada por millón de derechohabientes.
- Aclaraciones: número de unidades que se consideran funcionantes con
independencia de que se encuentren temporalmente sin servicio por avería u otra causa.
Observaciones: Incluir datos del año en curso o periodo disponible.
Fuente de datos: registros oficiales de la institución sobre establecimientos y recursos de salud.
Justificación: El uso de nuevas tecnologías puede aumentar la precisión
diagnóstica y, al mismo tiempo, incrementar el costo de la atención. No se dispone de referencias claras que permitan hacer un “benchmarking” razonable sobre el número de aparatos de tomografía computarizada por millón de habitantes. De hecho, existen grandes variaciones tanto en el número como en su uso entre los países de la OCDE, e incluso dentro de un mismo país. Disponer de muy pocas creará problemas (desplazamientos de pacientes, listas de espera) y tener demasiadas tenderá a estimular la sobreutilización y a elevar el gasto. En los últimos años se han desarrollado guías de práctica clínica (por ejemplo, por el NICE en Reino Unido o por movimiento “Choosing widely” en USA y Canadá) para racionalizar su empleo, pero los resultados están por ver. Dos países
iberoamericanos (Chile y México) comunican este indicador a la OCDE. Por
tanto, conocer el número de aparatos de tomografía computarizada por millón de derechohabientes, y su evolución a lo largo del tiempo, significaría un importante avance para la mayoría de los países e instituciones de Seguridad Social iberoamericanas. Ello permitiría comparar la situación de una determinada red de establecimientos de salud (por ejemplo, la que dependen de una institución de seguridad social) con otras análogas, y con el conjunto del país.
Gasto en salud en dólares (USD) per cápita (ppc) por derecho-habiente. (último periodo o año disponible).
- Justificación: Este indicador mide el consumo final de bienes y servicios de salud por persona protegida por cada institución expresado en USD. Para que los datos sean comparables entre unos países y otros, el dato bruto debe de ajustarse para tomar en consideración la capacidad de compra de las distintas divisas de cada país.
Cada país dispone de su propia normativa/procedimiento para calcular el gasto en salud y el gasto per cápita en salud. La totalidad de países iberoamericanos comunica periódicamente a la OPS/OMS el gasto en salud como porcentaje del PIB, así como el gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud. Cinco países iberoamericanos (México, Chile, Costa Rica, Colombia y Brasil) comunicaron en el gasto total en salud por habitante en 2015 a la OCDE. La gran mayoría de instituciones de seguridad social calculan el gasto por derechohabiente en USD de forma periódica, habitualmente una vez al año, aunque no todas lo publican. Disponer de este indicador permitiría comparar su evolución temporal en cada institución de seguridad social con el indicador en el nivel nacional. Esta comparación puede ser útil para verificar cómo se encuentra
la población derechohabiente con relación a la población general. - ¿Existen en los niveles nacional, intermedios y locales de la red asistencial de la institución unidades y personas responsables de impulsar la mejora
continuada de la calidad y de la humanización de la asistencia, las cuales
cuentan con el apoyo y los medios para desarrollar actuaciones efectivas en
estos temas? Aclaraciones: Se responderá SI/NO para cada nivel.
En caso afirmativo, se describirá brevemente (no más de seis líneas en cada caso): a) quién o quienes se dedican a ello y si lo hacen a tiempo completo; b) cómo se
expresa el apoyo del nivel directivo y, c) los medios materiales y financieros con que cuenta(n).
Justificación: Para que las políticas destinadas a impulsar la calidad de la atención tengan éxito se requieren personas/unidades dedicadas a impulsarlas que trabajen
6 a tiempo completo en los niveles central, intermedio y local (o de establecimiento de salud).
Estas personas/unidades deben contar con apoyo suficiente de los niveles
directivos el cual ha de expresarse periódicamente (por ejemplo, debatiendo los problemas de la calidad y la humanización, las propuestas del responsable de calidad y humanización, así como los resultados de las acciones desarrolladas, asignando recursos personales y materiales, facilitando la formación periódica o promoviendo modificaciones organizativas). Cada vez más instituciones de seguridad social y establecimientos de salud iberoamericanos cuentan con personas/unidades destinadas a impulsar la calidad de la atención y la humanización de la asistencia, si bien no siempre cuentan con el apoyo, los medios y la formación necesarios para llevar adelante su tarea.
Este indicador trata de explorar si existen esas personas/unidades en cada uno de los tres niveles mencionados. Se establecerá de ese modo una línea de partida a partir de la cual se podrán comparar diferentes instituciones y países y explorar este asunto con mayor detalle en el futuro.
INDICADORES DE PROCESO
- Porcentaje de mujeres derechohabientes que usan anticonceptivos (todos los métodos) (2003-2013 o último periodo o año disponible).
Formula: número de mujeres que usan algún método anticonceptivo x100/
número de mujeres derechohabientes en edad reproductiva.
Aclaraciones: se consideran mujeres en edad reproductiva las que se encuentran entre 15-49 años de edad. Se excluye a las mujeres embarazadas.
Fuente de datos: Registros oficiales de la institución de seguridad social. Si no se dispone de ellos, informar alternativamente los datos del país.
7 Justificación: El porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizan métodos
anticonceptivos para regular su fecundidad se considera un indicador tanto del nivel de educación sanitaria de las mujeres como de acceso a servicios básicos de salud.
Este indicador es tanto más relevante cuanto menor es el nivel de desarrollo del país, comarca o región, o grupo poblacional. Todos los países iberoamericanos comunican este dato a la OPS/OMS desde hace tiempo. Los valores nacionales promedio oscilan entre el 45 y el 76% (2015). La mayor parte de los dispositivos de atención primaria de ibero-américa registran este dato. Por tanto, conocer el porcentaje de mujeres derechohabientes que usan métodos anticonceptivos permitiría comparar este indicador con el de otras poblaciones cubiertas por servicios de salud de otras instituciones y, también, con la población total del país.
Porcentaje de mujeres de 25 a 69 años que se hicieron la prueba de detección de cáncer cervical (último periodo o año disponible).
- Formula: número de mujeres de 25-69 años con prueba de detección de cáncer cervical x100/ número de mujeres 25-69 años.
- Aclaraciones: se refiere a cualquier prueba de detección de cáncer cervical
(citología y/o prueba de VPH. Se excluyen mujeres con histerectomía.
Fuente de datos: registros oficiales de la institución de seguridad social. Si no se dispone de ellos, informar alternativamente los datos del país.
Justificación: El cáncer de cuello uterino es prevenible si las lesiones pre
cancerosas se diagnostican y se tratan a tiempo. El 95% de los cánceres de cuello uterino se debe a la exposición al virus del papiloma humano durante la actividad sexual.
Las políticas de salud para hacer frente a este problema varían entre los países dependiendo, entre otras cosas, de la prevalencia de cáncer cervical, de la organización de los sistemas de salud, de la accesibilidad a los servicios de atención primaria y de la disponibilidad de recursos. - Casi la mitad de los países de la OCDE tienen programas de cribado poblacional pero los grupos diana y la periodicidad recomendada varían. La cobertura aumentó entre 2000 y 2013 en casi todos ellos (de 57 a 61% en promedio).
Sin embargo, en casi la mitad de ellos, la cobertura de los programas de cribado ha disminuido ligeramente en los últimos años, lo cual se ha relacionado con la introducción de la vacuna frente al virus del papiloma humano iniciada a finales de los años 2000.
La OMS recomienda introducirla en los programas de vacunación para las niñas entre 9 y 13 años de edad. Hoy en día, la mayoría de los países de la OCDE la han incluido.
Dos países iberoamericanos (Chile y México) comunican este dato a la OCDE.
La mayor parte de los dispositivos de atención primaria de ibero-américa registran este dato y muchas instituciones de seguridad social lo agregan con carácter anual.
Por tanto, conocer el porcentaje de mujeres derechohabientes de entre 25 y 69 años que se hicieron la prueba en un periodo determinado (por ejemplo, entre 2003 y 2013) permitiría comparar este indicador con el de otras poblaciones cubiertas por servicios de salud de otras instituciones y, también, con la población general.
Porcentaje de cobertura de la atención de salud prenatal a mujeres derechohabientes por personal capacitado (4 visitas y +) (último periodo o año disponible)
- Formula: número de mujeres gestantes que reciben ≥ 4 consultas por personal capacitadox100/número de mujeres derechohabientes gestantes.
Aclaraciones: Consultas prenatales según las directrices/guías/protocolos
adoptados por el país. Personal capacitado será el considerado en las leyes
nacionales que regulan las profesiones sanitarias.
Fuente de datos: Registros oficiales de la institución de seguridad social.
Alternativamente si no se dispone, se usará el dato del país.
9 Justificación: El porcentaje de cobertura de atención prenatal mediante 4
consultas o más con personal capacitado se considera un buen indicador de acceso a servicios básicos de salud, así como de la calidad de los cuidados obstétricos. - El indicador tiende a ser tanto más relevante cuanto menor es el nivel de desarrollo del país, comarca o región o grupo poblacional. Todos los países iberoamericanos comunican este indicador a la OPS/OMS desde hace tiempo. Los valores varían entre el 43 y el 97% según los países (2015).
La mayor parte de los dispositivos de atención primaria de Iberoamérica registran este dato. Por tanto, conocer el porcentaje de cobertura de la atención de salud prenatal por personal capacitado a mujeres derechohabientes permitiría comparar este indicador con el de otras poblaciones cubiertas por servicios de salud de otras instituciones y, también, con la población total. - Duración promedio en días de la estancia media del parto normal en los
hospitales de la red asistencial (último periodo o año disponible).
Formula: número de días de estancia por parto normal / número de partos
normales con ingreso.
Aclaraciones: se excluyen las estancias de 0 días, los partos instrumentales y los partos por cesárea.
Fuente de datos: Datos de los hospitales que dependen de la institución de
seguridad social.
Justificación: El porcentaje de partos atendidos en hospital tiende a aumentar con el nivel de desarrollo del país, de la región y del grupo poblacional. Los países iberoamericanos comunican este dato a la OPS/OMS desde hace tiempo, el cual varía según los países entre el 66 y el 99% del total de partos.
La duración promedio en días de la estancia media del parto normal en los
hospitales se considera un indicador tanto de la calidad de la atención como de la eficiencia de los cuidados hospitalarios.
10 No existe un criterio comúnmente admitido sobre la duración promedio de la estancia del parto normal en hospital. Una duración excesiva indicaría poca eficiencia y sometería a las mujeres y a los recién nacidos a riesgos innecesarios causados por una mayor probabilidad de ocurrencia de efectos adversos debidos al exceso de hospitalización. Por otro lado, el alta hospitalaria demasiado temprana implicaría mayor intensidad de tratamiento, un costo por día más elevado y un mayor riesgo de complicaciones no bien atendidas y de reingresos.
La duración promedio en días de la estancia media del parto normal en los
hospitales de los países de la OCDE fue de 2,9 días en 2013, con un rango que osciló entre 5,1 y 1,3 días. Dos países iberoamericanos comunicaron este dato a la OCDE en 2015 (Chile y México).
La práctica totalidad de los hospitales de Iberoamérica registran este dato. La mayoría de las instituciones de seguridad social recogen el dato correspondiente a los hospitales dependientes o que tratan a población derechohabiente si bien no todas ellas lo publican.
Por tanto, conocer la duración promedio en días de la estancia media del parto normal en los hospitales de una determinada institución de seguridad social permitiría comparar este indicador con el de otras poblaciones cubiertas por servicios de salud de otras instituciones y, también, con la población total.
Número cesáreas por cada 100 nacidos vivos en los establecimientos de la institución de seguridad social (último periodo o año disponible).
- Fórmula: número de partos por cesárea x100/ número total de partos.
Fuente de datos: registros de datos administrativos de la institución de seguridad social.
Justificación: La cesárea aumenta la mortalidad materna, la morbilidad materno infantil, así como las complicaciones de los partos posteriores. Por tanto, debe practicarse solamente cuando está indicada. Sin embargo, la tasa de cesáreas ha aumentado en la mayoría de los países de la OCDE (del 20% en promedio en el 2000 al 28% en 2013). Unos pocos países han conseguido disminuirla en los últimos años.
Dos países iberoamericanos (Chile y México) comunican este dato a la OCDE. Se da la circunstancia de que ambos se encuentran en el grupo de países con las tasas más elevadas (casi dos veces superiores al promedio)
Los hospitales iberoamericanos registran las cesáreas y la gran mayoría de las instituciones de seguridad social recolectan y agregan el dato con carácter periódico desde hace tiempo.
Por tanto, conocer el número de cesáreas por cada 100 nacidos vivos en los
hospitales de una determinada institución de seguridad social permitiría comparar este indicador con el de otras poblaciones cubiertas por servicios de salud de otras instituciones y, también, con la población total. Asimismo, podría compararse con la tasa de los países que califican mejor en este indicador (Israel y los países nórdicos de Europa)
Duración promedio en días de la estancia media del infarto agudo de miocardio (IAM) en los establecimientos de la red (último periodo o año disponible).
Formula: número de días de estancia por IAM / número de IAM. Aclaraciones: para los infartos ocurridos durante la hospitalización, se contará desde la fecha de diagnóstico del IAM. Fuente de datos: Registros de actividad de los hospitales que dependen de la institución de seguridad social. Justificación: La duración promedio en días de la estancia media del IAM se usa como un indicador tanto de la eficiencia en la gestión como de la calidad de la atención prestada en los hospitales. No existe un criterio comúnmente admitido sobre la duración promedio de la estancia del IAM en un hospital. Una duración excesiva indicaría poca eficiencia 12 y sometería a los pacientes a riesgos innecesarios por la mayor probabilidad de ocurrencia de efectos adversos debidos al exceso de hospitalización. Por otro lado, un alta demasiado rápida probablemente implicaría mayor intensidad de tratamiento, un costo por día más elevado, así como mayor riesgo de complicaciones no bien atendidas y de reingresos. La duración promedio en días de la estancia media del IAM en los hospitales de los países de la OCDE fue de unos siete días en 2013, con un rango que osciló entre más de 10 días en Corea y Alemania y en torno a 4 días en Dinamarca y Noruega. Dos países iberoamericanos comunican este dato a la OCDE (Chile y México) La práctica totalidad de los hospitales de Iberoamérica registran este dato. La mayoría de las instituciones de seguridad social recogen el dato correspondiente a los hospitales dependientes o que tratan a la población derechohabiente. Por tanto, serían posibles las comparaciones tanto entre distintos centros hospitalarios como entre distintas redes de prestadores o incluso entre países.

Inmersión profunda en el tema:
Resumen
Este documento técnico de la OISS presenta un listado inicial de 22 indicadores diseñados para evaluar y mejorar la calidad y la humanización de la atención sanitaria en las instituciones iberoamericanas de seguridad social. Estos indicadores se dividen en estructura, proceso y resultado, abarcando desde la disponibilidad de recursos hasta la efectividad de los tratamientos y la satisfacción del paciente. El objetivo es proporcionar una herramienta para comparar el desempeño entre diferentes instituciones y países, facilitando la recogida y análisis de datos mediante fichas técnicas detalladas. La implementación de estos indicadores busca promover una atención más eficiente, segura y centrada en las personas en la región iberoamericana.
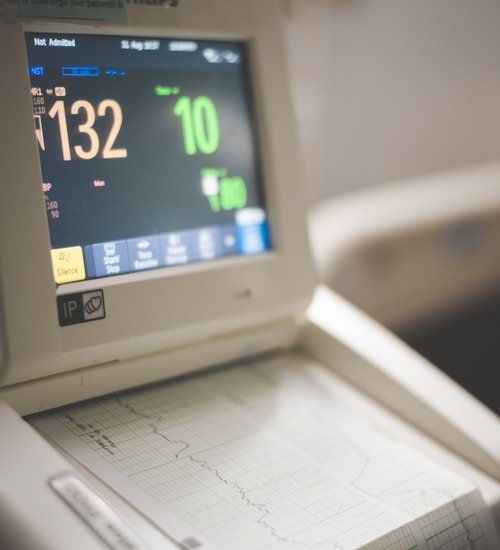

Mas indicadores
Número cesáreas por cada 100 nacidos vivos en los establecimientos de la institución de seguridad social (último periodo o año disponible).
Fórmula: número de partos por cesárea x100/ número total de partos. Fuente de datos: registros de datos administrativos de la institución de seguridad social. Justificación: La cesárea aumenta la mortalidad materna, la morbilidad materno infantil, así como las complicaciones de los partos posteriores. Por tanto, debe practicarse solamente cuando está indicada. Sin embargo, la tasa de cesáreas ha aumentado en la mayoría de los países de la OCDE (del 20% en promedio en el 11 2000 al 28% en 2013). Unos pocos países han conseguido disminuirla en los últimos años. Dos países iberoamericanos (Chile y México) comunican este dato a la OCDE. Se da la circunstancia de que ambos se encuentran en el grupo de países con las tasas más elevadas (casi dos veces superiores al promedio) Los hospitales iberoamericanos registran las cesáreas y la gran mayoría de las instituciones de seguridad social recolectan y agregan el dato con carácter periódico desde hace tiempo. Por tanto, conocer el número de cesáreas por cada 100 nacidos vivos en los hospitales de una determinada institución de seguridad social permitiría comparar este indicador con el de otras poblaciones cubiertas por servicios de salud de otras instituciones y, también, con la población total. Asimismo, podría compararse con la tasa de los países que califican mejor en este indicador (Israel y los países nórdicos de Europa)
Duración promedio en días de la estancia media del infarto agudo de miocardio (IAM) en los establecimientos de la red (último periodo o año disponible).
Formula: número de días de estancia por IAM / número de IAM. Aclaraciones: para los infartos ocurridos durante la hospitalización, se contará desde la fecha de diagnóstico del IAM. Fuente de datos: Registros de actividad de los hospitales que dependen de la institución de seguridad social. Justificación: La duración promedio en días de la estancia media del IAM se usa como un indicador tanto de la eficiencia en la gestión como de la calidad de la atención prestada en los hospitales. No existe un criterio comúnmente admitido sobre la duración promedio de la estancia del IAM en un hospital. Una duración excesiva indicaría poca eficiencia 12 y sometería a los pacientes a riesgos innecesarios por la mayor probabilidad de ocurrencia de efectos adversos debidos al exceso de hospitalización. Por otro lado, un alta demasiado rápida probablemente implicaría mayor intensidad de tratamiento, un costo por día más elevado, así como mayor riesgo de complicaciones no bien atendidas y de reingresos. La duración promedio en días de la estancia media del IAM en los hospitales de los países de la OCDE fue de unos siete días en 2013, con un rango que osciló entre más de 10 días en Corea y Alemania y en torno a 4 días en Dinamarca y Noruega. Dos países iberoamericanos comunican este dato a la OCDE (Chile y México) La práctica totalidad de los hospitales de Iberoamérica registran este dato. La mayoría de las instituciones de seguridad social recogen el dato correspondiente a los hospitales dependientes o que tratan a la población derechohabiente. Por tanto, serían posibles las comparaciones tanto entre distintos centros hospitalarios como entre distintas redes de prestadores o incluso entre países.
¿Existen en el nivel nacional estrategias/sistemas para fomentar la seguridad de los pacientes en los hospitales de la red asistencial que son conocidas y están funcionando?
Formula: Se responderá con un Sí o un No. Aclaraciones: Para que la respuesta pueda ser afirmativa estas estrategias deben incluir: nombre del organismo responsable, periodo de vigencia, y objetivos y líneas estratégicas, acciones a desarrollar y sistema de evaluación. Se incluirá una breve descripción (en no más de seis líneas para cada apartado) de: a) las estratégicas incluidas, y b) el modo como los resultados se analizan y las estrategias/sistemas son realimentadas por los decisores. Justificación: La existencia de estrategias/sistemas para fomentar la seguridad de los pacientes en los hospitales de la red asistencial que son conocidas y están funcionando es un elemento esencial tanto de las políticas de calidad como de los esfuerzos por humanizar la atención de salud. 13 Para que estas estrategias/sistemas resulten fiables deben ser apropiadas (es decir, deben tomar en cuenta los principales problemas relacionados con la seguridad de los pacientes en esa red asistencial, por ejemplo (infección hospitalaria, errores quirúrgicos, errores en la medicación, etc.) y útiles (es decir, deben de ser factibles con los medios de que se dispone y basarse en el mejor conocimiento disponible) Por “estar funcionando” se entiende que los resultados de esas estrategias/sistemas son periódicamente revisados por los decisores del nivel nacional y que los resultados de esa revisión se usan para realimentar esas estrategias/sistemas. Cada vez más instituciones y establecimientos de salud iberoamericanos cuentan con este tipo de estrategias/sistemas, si bien las variables incluidas varían tanto entre los establecimientos como entre las instituciones y los países. Por ello, insistir en que incluyan la valoración de, al menos, dos de las variables arriba mencionadas las cuales están ampliamente reconocidas en todas las estrategias de seguridad de los pacientes puede ser útil para facilitar las comparaciones entre establecimientos, instituciones y países.
¿Existen en el nivel nacional sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos en los hospitales de la red asistencial que son conocidos y están funcionando?
Formula: Se responderá con un Sí o un No. Aclaraciones: Este indicador trata de evaluar si en el nivel de dirección de la red asistencial de las instituciones de seguridad social se han tomado acciones sistemáticas y continuadas para fomentar la comunicación de los eventos adversos. Si la respuesta es SI, en no más de seis líneas, se describirá el modo cómo se analizan los datos comunicados y se toman acciones correctoras correspondientes. Justificación: Un incidente relacionado con la seguridad del paciente es el evento o circunstancia que ha ocasionado un daño innecesario a un paciente o podría haberlo hecho (CISP, OMS, 2009). Un evento adverso es un incidente que 14 provoca daño al paciente como consecuencia de la atención sanitaria recibida (OMS, 2009). Diversos estudios internacionales han demostrado que entre 6 y 10 por ciento de los pacientes ingresados en hospitales de países desarrollados sufre algún evento adverso como consecuencia de dicho ingreso. La mayoría de estos eventos adversos son leves o moderados. Sin embargo, alrededor de la cuarta parte se consideran graves. Los servicios de urgencia, las unidades de cuidados intensivos, el bloque quirúrgico (incluidos los paritorios), la medicación y las infecciones hospitalarias suelen ser las áreas físicas y funcionales donde se concentran la mayoría de los efectos adversos. Los eventos adversos pueden clasificarse en evitables e inevitables en función de los conocimientos científicos disponibles en cada momento. La prevención de los eventos adversos evitables, en muchos casos debidos a errores personales o a fallos organizacionales, está en la base de las estrategias de seguridad de los pacientes que se han impulsado desde finales del pasado siglo. Cada vez más instituciones, redes y establecimientos de salud establecen sistemas para detectar, notificar, analizar y prevenir los eventos adversos. La primera dificultad estriba en reconocer que los eventos adversos constituyen un problema serio que debe ser abordado. La segunda, y muy importante, suele radicar en que, por diversas razones, a menudo los profesionales de la salud tienden a ocultar los efectos adversos que ocurren en su entorno. Por tanto, la mayor dificultad radica en establecer un clima organizacional que facilite la consideración como problema y la comunicación posterior de los efectos adversos. Solo así se podrán analizar y evitar. Cada vez más hospitales iberoamericanos han introducido estrategias de seguridad de los pacientes las cuales incluyen la detección, notificación, análisis y prevención de los efectos adversos.
INDICADORES DE RESULTADO
Tasa estandarizada por edad y sexo de casos de diabetes ingresados en hospitales por 100.000 derechohabientes (último periodo o año disponible) La diabetes, normalmente asociada a la obesidad, va en aumento en todo el mundo. Es un factor condicionante de enfermedad cardiovascular, ceguera, fallo renal y amputación de miembros inferiores. Un adecuado control de la diabetes, que incluye elevados niveles de autocuidado, hábitos saludables, actividad física y control de los niveles de glucosa, reduce sustancialmente las complicaciones y la necesidad de hospitalización. Por tanto, el número de hospitalizaciones con diagnóstico primario de diabetes en pacientes mayores de 15 años por 100.000 habitantes es un buen indicador del grado de control de la diabetes, si bien la comparabilidad podría verse afectada por los criterios seguidos para designar diabetes como diagnóstico primario del ingreso. Normalmente, los hospitales iberoamericanos registran las hospitalizaciones por esta causa y la mayoría de las instituciones de seguridad social que cuentan con hospitales agregan las hospitalizaciones por causas habitualmente con base anual. Dos países iberoamericanos, México y Chile, comunican periódicamente el dato agregado en el nivel nacional a la OCDE. Por tanto, es posible usar este indicador referido a la población derechohabiente para comparar la calidad de la atención: a) entre los hospitales dependientes de una misma institución de seguridad social, b) entre instituciones de un mismo país y, c) con las cautelas propias del caso, entre hospitales e instituciones de distintos países.
Mortalidad por infarto agudo de miocardio (IAM) a los 30 días del ingreso en adultos derechohabientes mayores de 45 años, estandarizada por edad y sexo (último periodo o año disponible)
Es un indicador generalmente usado para medir la efectividad de la atención a procesos agudos de alto riesgo vital. Su medida es un reflejo de una serie de factores tales como un rápido y adecuado transporte a una institución capaz de atender esa situación o factores relacionados con el paciente tales como otras enfermedades concurrentes o el grado de severidad del ataque. A lo largo de los últimos años se observan sustanciales reducciones en muchos países las cuales traducen mejoras en la calidad de la atención debidas a una mejor organización (incluida la existencia de unidades especializadas en el manejo del IAM), la reducción de los tiempos de atención, un mejor entrenamiento del personal y medios de tratamiento más eficaces. Existen dos formas de calcular el indicador según se utilicen datos de: a) los servicios de admisión de los hospitales que, por definición, no incluyen los fallecimientos producidos tras el alta o durante el traslado a otro hospital por lo que tienden a infravalorar el fenómeno o, b) información referida a los pacientes, que incluye todos los fallecimientos ocurran donde ocurran y proporciona, por tanto, una información más precisa y fiable, pero que no está disponible en todos los países. Normalmente, los hospitales iberoamericanos registran esta mortalidad y las instituciones de seguridad social que cuentan con hospitales agregan esa información habitualmente con base anual. Dos países, México y Chile, comunican periódicamente el dato agregado en el nivel nacional (calculado según el primer método) a la OCDE. Por tanto, es posible usar este indicador para comparar la calidad de la atención: a) entre los hospitales dependientes de una misma institución, b) entre instituciones de un mismo país, c) con las cautelas propias del caso, entre hospitales e instituciones de distintos países.
Mortalidad por accidente vascular cerebral (ACV) a los 30 días del ingreso en adultos derechohabientes mayores de 45 años estandarizada por edad y sexo (último periodo o año disponible).
Fórmula: Número de derechohabientes fallecidos por ACV x100/ Número de altas por fallecimiento. Se presentarán por sexo y por rango de edad de 45-65 años y > 65 años. Fuente de datos. Registro de mortalidad de la institución de seguridad social. Justificación: Al igual que el indicador precedente, se trata de un indicador usado para medir la efectividad de la atención a procesos agudos de alto riesgo vital. Su medida es un reflejo de una serie de factores tales como un rápido y adecuado transporte a una institución capaz de atender esa situación, o de factores relacionados con el paciente tales como otras enfermedades concurrentes o el grado de severidad del ataque. El tratamiento del ACV ha mejorado sustancialmente durante la última década. Se han demostrado los claros beneficios del tratamiento trombolítico, de la reducción del tiempo de atención y del manejo de estos pacientes en unidades dotadas de personal especializado. Todo ello ha contribuido a reducir la mortalidad. Existen dos formas de calcular el indicador según se utilicen datos de: a) los servicios de admisión de los hospitales que, por definición, no incluyen los fallecimientos producidos tras el alta o durante el traslado a otro hospital por lo que tienden a infravalorar el fenómeno o, b) información referida a los pacientes, que incluye todos los fallecimientos ocurran donde ocurran y proporciona, por tanto, una información más precisa y fiable, pero que no está disponible en todos los países. Normalmente, los hospitales iberoamericanos registran la mortalidad por esta causa y las instituciones de seguridad social que cuentan con hospitales agregan esa información habitualmente con base anual. Dos países, México y Chile, 18 comunican periódicamente el dato agregado en el nivel nacional (calculado según el primer método) a la OCDE. Por tanto, es posible usar este indicador para comparar la calidad de la atención: a) entre los hospitales dependientes de una misma institución, b) entre instituciones de un mismo país y, c) con las cautelas propias del caso, entre hospitales e instituciones de distintos países.
Mortalidad estandarizada por 100.000 mujeres derechohabientes por cáncer de cuello uterino durante un periodo determinado (último periodo o año disponible)
Fórmula: Número de mujeres derechohabientes fallecidas por Cáncer de cuello uterino x 100.000 /Número total de mujeres derechohabientes fallecidas en el periodo considerado. Fuente de datos: registro de mortalidad de la institución de seguridad social. Justificación: El cáncer de cuello uterino es altamente prevenible si las lesiones pre-cancerosas son detectadas y tratadas en estados tempranos. El virus del papiloma humanos causa aproximadamente un 95% de los cánceres de cuello uterino. Muchos países disponen de programas de cribado del cáncer de cuello uterino pero la periodicidad y los grupos de edad varían. La OMS recomienda la vacunación contra el virus del papiloma humano en las niñas de entre 9 y 13 años como parte de las campañas de vacunación. Las variaciones en la mortalidad por cáncer de cuello de útero reflejan el impacto de las campañas de cribado, así como cambios en la incidencia. Aunque muchos países desarrollados han visto disminuir la mortalidad y aumentar la supervivencia durante los últimos años, esto no ha ocurrido en todos los casos. Cada vez más países desarrollados han creado registros nacionales de cáncer que suelen incluir el cáncer de cuello de útero, el cual sigue siendo una prioridad de 19 salud pública en muchos de ellos, como asimismo en la mayoría de los países de desarrollo mediano y bajo. Existen dos formas de calcular el indicador según se utilicen datos de: a) los servicios de admisión de los hospitales que, por definición, no incluyen los fallecimientos producidos tras el alta o durante el traslado a otro hospital por lo que tienden a infravalorar el fenómeno o, b) información referida a los pacientes, que incluye todos los fallecimientos ocurran donde ocurran y proporciona, por tanto, una información más precisa y fiable, pero que no está disponible en todos los países. Normalmente, los hospitales iberoamericanos registran la mortalidad por esta causa y las instituciones de seguridad social que cuentan con hospitales agregan esa información habitualmente con base anual. Cinco países iberoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) comunican datos de mortalidad estandarizada por cáncer de cuello de útero a la OCDE. Por tanto, es posible usar este indicador para comparar la calidad de la atención: a) entre los hospitales dependientes de una misma institución, b) entre instituciones de un mismo país y, c) con las cautelas propias del caso, entre hospitales e instituciones de distintos países.
Mortalidad estandarizada por 100.000 mujeres derechohabientes por cáncer de mama (último periodo o año disponible)
Fórmula: Número de mujeres derechohabientes fallecidas por cáncer de mamax100.000 /número de mujeres derechohabientes fallecidas en el periodo. Fuente de datos: registro de mortalidad de la institución de seguridad social. Justificación: El cáncer de mama es la forma más prevalente de cáncer en las mujeres de la mayoría de los países. La supervivencia al cáncer de mama ha aumentado gracias al diagnóstico precoz mediante programas de cribado poblacional. Sin embargo, la frecuencia recomendada y los grupos de edad varían entre los países. Ello, unido al número 20 de falsos positivos y al riesgo de sobrediagnóstico, llevó a la OMS a revisar recientemente (2014) los criterios del cribado poblacional. Existen dos formas de calcular el indicador según se utilicen datos de: a) los servicios de admisión de los hospitales que, por definición, no incluyen los fallecimientos producidos tras el alta o durante el traslado a otro hospital por lo que tienden a infravalorar el fenómeno o, b) información referida a los pacientes, que incluye todos los fallecimientos ocurran donde ocurran y proporciona, por tanto, una información más precisa y fiable, pero que no está disponible en todos los países. Normalmente, los hospitales iberoamericanos registran la mortalidad por esta causa y las instituciones de seguridad social que cuentan con hospitales agregan esa información habitualmente con base anual. Cinco países iberoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) comunican datos de mortalidad estandarizada por cáncer de mama a la OCDE. Por tanto, es posible usar este indicador para comparar la calidad de la atención: a) entre los hospitales dependientes de una misma institución, b) entre instituciones de un mismo país y, c) con las cautelas propias del caso, entre hospitales e instituciones de distintos países. Mortalidad estandarizada por cáncer colo-rectal en población derechohabiente durante ((último periodo o año disponible). Fórmula: Número de fallecimientos por cáncer colo-rectalx100.000 derechohabientes/número de derechohabientes fallecidos en el periodo considerado. Fuente de datos: registro de mortalidad de la institución de seguridad social. Justificación: El cáncer colorrectal sigue siendo una importante causa de mortalidad en los países, tanto en hombres como en mujeres si bien es más frecuente en hombres. 21 Se sabe que los factores personales (antecedentes familiares, edad, colitis ulcerosa, poliposis y otros) y el estilo de vida (dieta baja en fibras y rica en grasas, poca actividad física, obesidad, tabaquismo y alcohol) influyen en su aparición y desarrollo. Durante los últimos años se han introducido diferentes métodos para el diagnóstico precoz (hemorragias ocultas en heces, colonoscopia y recto sigmoidoscopía flexible) pero los protocolos difieren. También se han producido avances en el tratamiento. Algunos países han conseguido reducciones en la mortalidad y mejoras en la supervivencia, pero todavía queda mucho por hacer. Existen dos formas de calcular este indicador según se utilicen datos de: a) los servicios de admisión de los hospitales que, por definición, no incluyen los fallecimientos producidos tras el alta o durante el traslado a otro hospital por lo que tienden a infravalorar el fenómeno o, b) información referida a los pacientes, que incluye todos los fallecimientos ocurran donde ocurran y proporciona, por tanto, una información más precisa y fiable, pero que no está disponible en todos los países. Normalmente, los hospitales iberoamericanos registran la mortalidad por esta causa y las instituciones de seguridad social que cuentan con hospitales agregan esa información habitualmente con base anual. Cinco países iberoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) comunican datos de mortalidad estandarizada por cáncer de colon a la OCDE. Por tanto, es posible usar este indicador para comparar la calidad de la atención: a) entre los hospitales dependientes de una misma institución, b) entre instituciones de un mismo país y, c) con las cautelas propias del caso, entre hospitales e instituciones de distintos países.
Porcentaje de trauma obstétrico en recién nacidos derechohabientes mediante parto vaginal instrumental (último periodo o año disponible).
Formula: Número de reciñen nacidos derechohabientes con trauma obstétrico x100/número de partos vaginales instrumentales. Aclaraciones: se excluyen partos por cesárea. Justificación: El trauma obstétrico en el parto vaginal instrumental se refiere a los desgarros producidos por el empleo de fórceps y ventosa. Los datos de este tipo de partos se suelen informar de forma separada de los del parto vaginal no instrumental. Los datos de este tipo de traumas se consideran representativos de la calidad de la atención obstétrica, y relativamente fiables y comparables entre países e instituciones, si bien el temor a las demandas judiciales puede hacer que el indicador esté subestimado en ciertos países e instituciones en comparación a países e instituciones donde existen unidades especiales destinadas a analizar estos u otros tipos de efectos adversos. En 2013, el porcentaje de trauma en este tipo de partos (6%) fue cuatro veces más elevado que el porcentaje de trauma en el parto vaginal no instrumental (1,6%) en 21 países de la OCDE. Suele observarse una estrecha correlación entre ambos tipos de indicadores. No todos los hospitales iberoamericanos este tipo de traumas y pocas instituciones de seguridad social colectan y publican este indicador con base anual. Ningún país iberoamericano comunica estos datos a la OCED. Sin embargo, dada la importancia de este indicador para medir la calidad de la atención obstétrica en los hospitales, así como para comparar la calidad de esa atención entre los hospitales dependientes de una misma institución, entre instituciones de un mismo país (y, con las cautelas propias del caso, entre hospitales e instituciones de distintos países), se debería hacer un esfuerzo especial por recolectarlo y comunicarlo.
¿Existen en los niveles nacional, intermedios y locales de la red asistencial sistemas/procedimientos para evaluar la opinión y el grado de satisfacción de los pacientes?
Fórmula: Se responderá con un Si o un NO para cada nivel de la institución. En caso afirmativo, se enumerarán las diferentes dimensiones que el sistema/procedimiento empleado incluye. Por ejemplo: tiempo de espera para ser atendido en consulta de atención primaria; tiempo de espera para ser atendido en consulta hospitalaria; tiempo de espera para ser ingresado una vez se indicó el ingreso; trato recibido durante la consulta de atención primaria; trato recibido durante el ingreso en el hospital; trato recibido durante la atención de urgencias; valoración de la información recibida en la consulta de atención primaria; información recibida durante el ingreso en el hospital; información recibida en el momento del alta en el hospital; información recibida durante la atención de urgencia. Los sistemas/procedimientos han de incluir mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos y, si es el caso, describir brevemente (no más de seis líneas) estos resultados. Justificación: La existencia de sistemas/procedimientos para evaluar la opinión y medir el grado de satisfacción de los pacientes que sean confiables y estén funcionando es un elemento esencial tanto de las políticas de calidad como de los esfuerzos por humanizar la atención de salud. Para que estos sistemas/procedimientos sean confiables deben ser sensibles (es decir, deben valorar la opinión de quienes han recibido la atención poco tiempo después de haberla recibido) y específicos (es decir, deben valorar aspectos de la atención que se consideran relevantes, por ejemplo, los relacionados con la oportunidad y la calidez de los cuidados y la información a pacientes y familias). Por “estar funcionando” se entiende que sus resultados son periódicamente revisados por los decisores de los distintos niveles (establecimientos de salud, nivel intermedio y nivel central) de la institución, y que estos resultados realimentan las políticas y estrategias de esos decisores. 24 Cada vez más establecimientos de salud iberoamericanos cuentan con este tipo de sistemas/procedimientos, si bien las variables incluidas varían mucho tanto en establecimientos como entre instituciones y países. Por ello, lo más importante es insistir en que los sistemas/procedimientos han de incluir mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos y, si es el caso, describir brevemente estos resultados.
